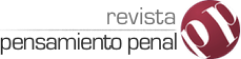OPINIÓN. Difundir falsedades: la debilidad de la respuesta penal ante el daño reputacional
Vivimos en una era donde la información circula con velocidad inédita, muchas veces sin responsabilidad. La difusión de datos falsos puede dañar gravemente la reputación de personas concretas. En Argentina, tras el fallo Kimel de la Corte IDH, las calumnias e injurias fueron casi despenalizadas, especialmente en asuntos de interés público. Hoy, la vía penal es ineficaz y solo subsisten reclamos civiles. La columna de Gabriel González Da Silva se ocupa de mostrar cómo la libertad de expresión, un pilar democrático, no puede desligarse del deber de responsabilidad.
Vivimos en una era donde la información circula con velocidad inédita, muchas veces sin responsabilidad. La difusión de datos falsos puede dañar gravemente la reputación de personas concretas. En Argentina, tras el fallo Kimel de la Corte IDH, las calumnias e injurias fueron casi despenalizadas, especialmente en asuntos de interés público. Hoy, la vía penal es ineficaz y solo subsisten reclamos civiles. Pero si la víctima es una figura pública, rige la “real malicia”: debe probar que hubo conocimiento de falsedad o desprecio temerario por la verdad. Este estándar —de origen estadounidense— busca proteger el debate público, pero en los hechos deja a muchas víctimas desamparadas frente a campañas comunicacionales que instalan mentiras como verdades. La columna de Gabriel González Da Silva se ocupa de mostrar cómo la libertad de expresión, un pilar democrático, no puede desligarse del deber de responsabilidad.
I.- Introducción
En la era de la comunicación digital instantánea, la información circula con una velocidad y una amplitud sin precedentes. Incluso la que se propaga a través de los medios de comunicación tradicionales, que ya van quedando vetustos ante la proliferación de nuevas formas de comunicación, canales de em>streaming y el empleo de redes sociales, que —en comparación— van a la velocidad de la luz.
Lo que se afirma a través de la prensa o de los programas de entretenimiento va perdiendo fuerza frente a una opinión pública que, antes, se quedaba sola frente a la noticia y no podía opinar, dar su versión de lo planteado o incluso —ella misma— subir contenidos a redes que resulten fuentes primarias de información.
Los influencers han pasado a tener mayor credibilidad que la mayoría del periodismo tradicional y, sobre todo los jóvenes, en la actualidad se informan poco y nada a través de programas de televisión abierta. Consumen contenidos específicos y puntuales, muchas veces provenientes de fuentes distintas del periodismo o de los entretenedores de espectáculos, cuya credibilidad ha sido puesta en crisis frente al posicionamiento ideológico de muchos de ellos, que ya no informan objetivamente, sino que hacen propaganda en beneficio de determinados sectores —sobre todo, de mayor poder—.
Lo expuesto no obsta a que estos comunicadores tradicionales puedan formular asertos que luego queden instalados en la agenda pública y que, si constituyen una mentira, lo mismo se irradiará hasta el infinito.
Es que, precisamente, esta facilidad de propagación no siempre está acompañada por un ejercicio responsable de la libertad de expresión. La difusión de información falsa —ya sea de manera deliberada o negligente— puede producir efectos devastadores, en especial cuando afecta la honra, reputación e integridad de personas concretas. Estos efectos no se diluyen con el paso del tiempo ni se neutralizan plenamente con rectificaciones posteriores, por más oportunas o sinceras que sean.
II.- Mentira, Derecho penal y civil
1. Bien jurídico tutelado en los delitos contra el honor
En el ámbito del Derecho penal, uno de los bienes jurídicos a los que el legislador de 1921 le dio trascendencia —acorde a la ubicación de los delitos relacionados en el orden del Código Penal— es el honor de las personas.
Nótese que estos delitos aparecen en el Título II del Libro Segundo, enseguida después de los Delitos contra las personas (Título I), —que comprenden los homicidios, las lesiones, el abuso de armas, el abandono de personas, entre otros— y antes de los actualmente denominados Delitos contra la integridad sexual (Título III).
Fue tanta la importancia que el legislador constituyente y luego el penal le dieron a este bien jurídico, que los delitos por la prensa que incurrían en calumnias e injurias quedaban exentos de la jurisdicción federal: sólo podían ser juzgados por las jurisdicciones locales y, además, a través del procedimiento del juicio por jurados, para que fuesen los propios “vecinos” del injuriante y del injuriado quienes resolviesen sobre la culpabilidad de una conducta como tal.
Los delitos contra el honor, sobre todo los cometidos por la prensa quedaron abolidos luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Kimel (2008), en donde ese tribunal determinó que el Estado argentino violó el derecho a la libertad de expresión de Eduardo Kimel al condenarlo penalmente por calumnias, debido a las críticas que realizó en su libro sobre la actuación de un juez durante la investigación de la Masacre de San Patricio, en plena dictadura cívico-militar.
La calumnia implica la atribución falsa a otra persona de la comisión de un delito puntual que, además, pueda dar lugar a la acción pública. Esto implica que quedan exceptuados los delitos de acción privada y que, tratándose lo manifestado de la aseveración de que el otro cometió un delito de acción pública determinado, el Estado puede iniciar una investigación de oficio para determinar si lo que se hizo saber realmente sucedió. Pero lo informado debe ser, como estipula la norma, un delito concreto y circunstanciado, y no cualquier atribución indeterminada del proceder de una persona. Por ejemplo, no es calumnia (pero puede ser injuria) decir que Fulano es un ladrón, sino que concretamente se deben dar mínimas precisiones en torno a qué robó, cómo o, por lo menos, cuándo.
La injuria, en cambio, implica cualquier tipo de manifestación o acto que tenga por fin puntual desacreditar el honor de una persona en particular. Es decir, lo que se procura es intencionalmente ese resultado, más allá de que lo que se afirme sea cierto o falso.
Así, luego del dictado de ese fallo internacional que le exigió a la Argentina modificar su legislación penal sobre calumnias e injurias, máxime las cometidas por la prensa (ley nº 26.551), actualmente el tipo penal del delito de calumnia, tipificado en el art. 109 del Código Penal, determina que: “La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública, será reprimida con multa de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos treinta mil ($ 30.000). En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.”
En cuanto a las injurias, aparecen en el art. 110 del Código Penal: “El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de pesos mil quinientos ($ 1.500) a pesos veinte mil ($ 20.000). En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público.”
Como podrá apreciarse, la trascendencia que pueden llegar a tener estos delitos, al menos en el ámbito penal, es nula: se suprimieron las penas de prisión y se establecieron para su sanción multas que jamás fueron actualizadas desde 2009, con lo que hoy resultan insignificantes. Una condena penal por estos delitos solo podría tener consecuencias a nivel del registro de antecedentes de esa persona. Pero hasta ahí, porque al tratarse de penas de multa no se puede dejar en suspenso el fallo: la multa hay que pagarla, y —a los fines de la reincidencia o de la posibilidad de obtener beneficios alternativos a la pena si se comete otro delito— tampoco tienen relevancia, porque para eso se requiere que el delito anterior haya sido objeto de una condena firme a prisión (y no simplemente al pago de una multa).
Hay dos circunstancias, además, que establecen estos tipos delictivos y que no deben verificarse para que una persona sea condenada por calumnias o injurias. La primera: no debe referirse a un asunto de interés público. La segunda: no debe ser asertiva la imputación que se efectuó.
Esto quiere decir que cualquier información que se suministre —falsa o no falsa— que tenga que ver con un asunto de interés público no es objeto de sanción penal. Por ejemplo, cuando se informa o se comenta sobre los actos de gobierno. Pero también se ha llegado a señalar que el quehacer de la gente que tiene cierta fama o reconocimiento por la sociedad —aunque se trate de un particular (privado)— también tiene relevancia a los efectos del concepto de “interés público”.
Luego, la información —aunque maliciosa— no debe ser asertiva, y de ahí que muchos medios de prensa se cuiden, empleando expresiones en términos potenciales. Por ejemplo, no es asertivo decir que Sultano sería un ladrón o que habría asaltado una joyería el mes pasado, en comparación con señalar categóricamente que lo hizo.
Va de suyo que lo que se procuró fue prácticamente despenalizar las calumnias y las injurias —sobre todo cuando son cometidas por la prensa—, por lo que a un afectado por tales actos hoy no le conviene perder más el tiempo efectuando una querella penal por tales delitos (que, además, debe impulsar él mismo, por tratarse de acciones privadas, en donde el Estado no se injiere, lo que implica que el Ministerio Público Fiscal tampoco se involucra ni impulsa de oficio el caso) y recurrir directamente a la sede civil para reclamar por todos los daños ocasionados.
b. Reparación civil y doctrina de la real malicia
Precisamente, en el plano civil, la víctima puede accionar por daño moral, daño a la imagen, o incluso por lucro cesante si puede demostrar consecuencias patrimoniales derivadas del hecho. El Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 1716 y ss.) establece la reparación integral por hechos ilícitos, incluso cuando se trate de daños provocados por el uso de medios digitales.
Pero atención, que esto tampoco resulta tan sencillo en los casos en los que resulten pasivos de una injuria o una calumnia funcionarios públicos o figuras públicas.
Precisamente, en estos supuestos, debe acreditarse la real malicia de las expresiones del que profirió la información o aserción falsa.
La denominada “Doctrina de la real malicia” (actual malice) fue establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), y constituye uno de los estándares más relevantes en materia de libertad de expresión en contextos democráticos. Según esta, un funcionario público o figura pública solo podrá ser indemnizado por daños derivados de una expresión difamatoria si demuestra que la información fue publicada con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio por la verdad (reckless disregard for the truth).
Este estándar eleva el umbral probatorio que debe acreditar quien se considera afectado por un discurso lesivo del honor cuando la materia comunicada refiere a asuntos de interés público. La doctrina parte del entendimiento de que, en una sociedad libre, el debate abierto sobre cuestiones públicas requiere una protección especialmente reforzada, aun a riesgo de que eventualmente se produzcan errores fácticos o expresiones agraviantes. Así lo expresó el juez William Brennan en la sentencia de Sullivan, al señalar que:
“El debate sobre asuntos públicos debe ser desinhibido, robusto y abierto, y puede incluir ataques vehementes, cáusticos y a veces desagradablemente agudos sobre el gobierno y los funcionarios públicos.”
En términos técnicos, la real malicia no requiere animosidad personal ni una intención específica de dañar, sino que implica que el autor del discurso haya actuado con una indiferencia consciente respecto de la veracidad del contenido difundido. Es decir, no basta con que la expresión sea errónea o falsa: debe haber existido una actitud de desprecio deliberado frente a la posibilidad de que fuera incorrecta.
Esta doctrina ha tenido una influencia significativa en el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Kimel vs. Argentina (2008), Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004) y Canese vs. Paraguay (2004), adoptó el estándar de la real malicia al evaluar la compatibilidad de las sanciones penales contra periodistas y ciudadanos que emiten expresiones críticas sobre funcionarios públicos o figuras de notoriedad.
En el caso Kimel, sostuvo que:
“En una sociedad democrática, los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica. Por ello, los límites a la protección de su honor deben ser más amplios.”
En función de este criterio, las figuras públicas cuentan con una protección atenuada de su derecho al honor frente a expresiones emitidas en contextos de interés público, siempre que no medie real malicia. Así, el discurso crítico sobre temas institucionales, políticos o de relevancia colectiva goza de un nivel más alto de inmunidad jurídica, salvo que se demuestre una intención dolosa o un desprecio consciente por la verdad.
Aunque el término “real malicia” no se utiliza expresamente en el derecho argentino, la jurisprudencia local ha comenzado a incorporar sus principios rectores para resolver conflictos entre libertad de expresión y tutela del honor.
Por ello, la doctrina de la real malicia representa una herramienta esencial para preservar el pluralismo democrático, asegurando que el ejercicio de la libertad de expresión no sea coartado por el temor a represalias jurídicas, siempre que se ejerza dentro de los márgenes de la honestidad intelectual y el interés público. Su aplicación exige un análisis cuidadoso de la intencionalidad del emisor, la naturaleza del discurso y la calidad pública del sujeto afectado, con el objetivo de garantizar un equilibrio razonable entre el derecho al honor y el principio de libre expresión en sociedades abiertas y pluralistas.
c. La prueba de la verdad (exceptio veritatis)
Retomando lo penal, según el art. 111 del Código Penal, el acusado de injuria (no de calumnia), en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los casos siguientes:
Si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal.
Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
En estos casos, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena.
Aquí —solamente con relación a las injurias— el Código Penal recoge la exceptio veritatis, o “excepción de verdad”, que se trata de una figura de origen romano que permite al acusado por injurias defenderse demostrando que lo dicho es verdadero.
En términos técnicos, constituye una causal de justificación o de no punibilidad (exención de pena): si se prueba que las imputaciones eran verdaderas, en ciertos casos no hay delito o no se aplica pena. Sin embargo, no siempre es admisible invocar esta defensa, y el Código Penal establece las condiciones estrictas en las que esta excepción procede, las cuales han sido detalladas anteriormente.
Finalmente, el art. 113 del Código Penal responsabiliza penalmente (aunque de la manera laxa a la que se viene haciendo referencia) al que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro. En estos casos, el sujeto debe ser reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate (multa), siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. Y lo mismo: en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.
d. La falsa denuncia
Los delitos de calumnias e injurias son cometidos fuera de la existencia de un proceso penal. Porque si la información falsa se produce para darle inicio a un caso penal, o ya dentro de este, la conducta queda atrapada por otras figuras penales.
Concretamente, quien pone en conocimiento de la autoridad (policía, fiscalía, juez) una imputación de un hecho penal inexistente puede incurrir en el delito de falsa denuncia, en donde aparece la sanción de multa como alternativa a la pena de prisión, como consecuencia de ese obrar.
El art. 245 del Código Penal establece que se impondrá prisión de dos meses a un año, o multa de pesos setecientos cincuenta ($750) a pesos doce mil quinientos ($12.500), al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad. Vale aclarar que la última vez que se actualizó este monto fue en 1993. Este es el delito por el cual la actual composición del Ministerio de Justicia viene bregando por su modificación, en el entendimiento de que deben endurecerse las penas para las denominadas “falsas denuncias”, sobre todo aquellas de supuestos inexistentes derivados de conflictos familiares.
En un primer momento he sido escéptico a la penalización de las supuestas falsas denuncias por violencia doméstica, violencia de género y abusos sexuales intrafamiliares, porque entendí que eso limitaría a muchas personas a radicarlas, frente al temor de que el hecho no se pruebe y que, además sean pasibles de una sanción. Máxime, cuando a nivel doctrinal, en la obra “Niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de delitos: en los códigos Civil y Comercial de la Nación y Procesal Penal de la Nación”, (Ed. Ad-Hoc, 2017, pp. 322 y ss.), he sostenido de manera categórica la falta de solidez científica del denominado “Síndrome de Alienación Parental”, señalando que, frente al supuesto de un relato co-construido, por el progenitor artero, que por ese medio procura separar a una niña o a un niño de su otro progenitor, instalándole a estos una falsa construcción de un delito, sobre todo sexual, esta circunstancia fácilmente puede determinarse por las múltiples evaluaciones periciales que se encomiendan efectuar frente a todos los supuestos de abuso sexual.
Entonces, una cosa es que el caso no llegue a una condena por duda de la existencia del hecho o de la participación en este del imputado y otra es que se acredite que todo se trató de una falsa denuncia. Frente a la duda, jamás podrán prosperar los casos por falsas denuncias que se pretenden legislar.
e. El falso testimonio
Por último, nos encontramos frente al delito de falso testimonio. En donde las cosas se ponen más pesadas y consiste en declarar, bajo juramento de decir verdad, mentiras u ocultando información. Lo que se agrava si esta declaración es concretada en el marco de un proceso penal, en contra del imputado (no de la víctima).
El art. 275, CP, reprime con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Y si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión. En todos los casos debe imponérsele al condenado, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. Inhabilitación, claro está, para declarar en el marco de un proceso de cualquier índole y para el perito para seguir desarrollando su profesión. Lo cual es relativo en el primer caso, porque si el condenado, por ejemplo, fue el único testigo de un asesinato, sería insensato no recibirle la versión de lo que ocurrió, con los recaudos, claro está, de que alguna vez ya le mintió a la justicia.
La falsa denuncia, puede agravarse por falso testimonio. Porque una vez que una persona interpone una denuncia, es casi un postulado que será citada a ratificarla. Y esto se hace, recibiéndole una declaración testimonial, que es idéntica en sus formas y consecuencias a las que se les reciben a los testigos del hecho.
Para cerrar esta sección de este breve análisis del problema, basta deducir que la ley penal (no la civil) es bastante indulgente con las mentiras que se hacen en público, fuera del marco de un proceso, sobre todo penal. Una vez que se ingresa a esa fase, el panorama cambia, y de ahí que los eventuales patrocinantes de un denunciante le adviertan por las posibles graves consecuencias que pueden acarrear un delito que no solo afecta a la persona concretamente imputada falsamente de un delito, sino, también a la propia administración de justicia y su normal desarrollo.
III.- El impacto social de la falsedad informativa
La psicología cognitiva y los estudios en comunicación han demostrado que las personas tienden a recordar más intensamente la primera información recibida (efecto de primacía), especialmente si esta genera conmoción o se encuentra formulada de manera emocional. Así, una noticia falsa o engañosa que circula ampliamente en redes sociales o medios masivos tiende a consolidarse en el imaginario social, incluso si posteriormente es corregida o desmentida.
Este fenómeno es conocido como “persistencia del efecto de desinformación”, y supone que el daño simbólico ya está consumado. La retractación o corrección, en términos prácticos, no genera el mismo nivel de viralización ni tiene el mismo peso emotivo o comunicacional. En consecuencia, el perjuicio reputacional muchas veces se torna irreparable, lo que plantea serias tensiones entre la libertad de expresión y el derecho a la dignidad personal.
IV.- La responsabilidad social: más allá de lo jurídico
La circulación de información falsa no solo compromete derechos individuales, sino que erosiona la confianza social, polariza el debate público y alimenta fenómenos como la posverdad o el descrédito institucional. Desde una perspectiva de responsabilidad ciudadana, la libertad de expresión exige un correlato de deber de veracidad y prudencia, especialmente en contextos donde una publicación puede ser compartida miles de veces en minutos, amplificando su efecto.
No se trata de restringir el debate ni de fomentar la autocensura, sino de asumir que cada acto de comunicación genera consecuencias. En este sentido, la verificación de fuentes, la prudencia en la interpretación de hechos y la conciencia sobre el daño potencial que puede generar una información inexacta son exigencias éticas básicas en la vida pública y digital contemporánea.
Y mayor es el cuidado que debe adoptarse cuando la información que se suministra compromete a grupos vulnerables, en los términos de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008.
Según este documento internacional, deben considerarse en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Pueden constituir, concretamente, causas de vulnerabilidad —entre otras— las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad.
V.- Conclusión
Difundir información falsa no es un acto neutro ni exento de consecuencias. En ciertos casos puede constituir un delito; en otros, acarrear responsabilidad civil o un reproche social intenso. Pero en todos los supuestos, contribuye a una degradación del discurso público y a un daño que, incluso con retractaciones posteriores, puede no revertirse.
La libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, pero —como todo derecho— implica también deberes: entre ellos, el de no dañar con la mentira.
Por Gabriel González Da Silva
* El autor es abogado (UBA). Profesor en Ciencias Jurídicas (USAL), Posdoctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, Doctor en Derecho (USAL), Magíster en Política Criminal por la Universidad de Salamanca, Fiscal General Adjunto de la Procuración General de la Nación. Titular a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), Fiscal subrogante de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de Bahía Blanca y de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales nº 10 de la Capital Federal. Docente de grado y posgrado en la UBA, UAI y la UNLZ. Redes sociales profesionales: @gagonzadasilva y sitio web www.dccprocesalpenal.com.ar
Las opiniones expresadas son exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan la posición de la Asociación Pensamiento Penal.