El autor nos comparte su opinión en torno al Proyecto del Régimen Penal Juvenil.
La reforma de la Constitución Nacional en 1994 marcó un hito fundamental al incorporar la Convención de los Derechos del Niño (CDN) con jerarquía constitucional. Esta elevación normativa impuso la ineludible obligación de adecuar la legislación vigente, tanto a nivel nacional como provincial, a los principios y derechos consagrados en la Convención.
La necesidad de una convención específica para los derechos de la infancia radica en la histórica exclusión de niños y adolescentes del marco normativo constitucional bajo la concepción del antiguo "Derecho de Menores". Las leyes que aún persisten en la materia evidencian una clara contradicción con la CDN y, por ende, con nuestra Carta Magna. Normativas como las leyes 10.903 y 22.803 (última modificación a la ley 22.278) en el ámbito nacional, al igual que muchas leyes provinciales, han devenido inconstitucionales tras la reforma, urgiendo una revisión profunda de sus contenidos para lograr su armonización constitucional.
La primera ley específica en Argentina fue la Ley de Patronato (Ley 10.903) de 1919, que, a pesar de haber sido derogada en 2005, ilustra la concepción de la época. Esta ley otorgaba al Estado, a través de la justicia, un "patronato" sobre los menores en situación de "abandono" o "peligro material o moral", conceptos vagos y subjetivos que dieron origen a la denominada "doctrina de la situación irregular". Bajo esta doctrina, el juez tenía la potestad de "disponer" del niño, pudiendo dejarlo bajo libertad vigilada familiar o internarlo, incluso sin la existencia de una conducta ilícita. Esta facultad judicial de internación, disfrazada de "medida tutelar", implicaba una privación de libertad con contenido punitivo, independientemente de su denominación.
Tras la sanción de la Ley de Patronato, diversas provincias, como Buenos Aires y Mendoza en la década de 1930, crearon sus propios sistemas de justicia de menores, estableciendo juzgados especializados con amplias competencias en lo penal, civil y asistencial. Estos jueces infanto-juveniles gozaban de facultades omnímodas para disponer del menor y aplicar las medidas que consideraran convenientes.
En este contexto se reguló también la responsabilidad penal de los menores. Se estableció la inimputabilidad de los menores de 16 años, presumiéndose su falta de madurez para ser culpables. Sin embargo, incluso declarados inimputables, el juez podía tomar cualquier medida, incluyendo la internación, sin pautas claras que evitaran la arbitrariedad. Para los adolescentes entre 16 y 18 años, imputados por delitos con penas mayores a dos años de privación de libertad, se preveía un proceso penal, pero incluso en caso de sobreseimiento o absolución, el juez mantenía la potestad de aplicar medidas.
Esta homogeneización en el tratamiento de problemáticas heterogéneas – menores culpables equiparados a menores en situación de pobreza o "abandono" – evidenciaba una "solución judicial" indiscriminada. Por ello, al hablar del "régimen penal de menores", no se alude únicamente a la Ley 22.803, sino a todo el sistema que implica una respuesta penal del Estado hacia los menores, incluso sin la comisión de un delito o contravención, gracias a la amplia discrecionalidad judicial. Este esquema resulta una clara violación del principio de legalidad, donde términos ambiguos como "abandono" y "peligro material o moral" permiten respuestas restrictivas de derechos sin una tipificación taxativa. La CDN y la normativa de Naciones Unidas, como las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad, enfatizan la necesidad de retornar al principio de legalidad, exigiendo la descripción legal precisa de las situaciones que habilitan la intervención judicial con respuestas restrictivas de derechos, limitando la actuación judicial a conflictos de tipo jurídico. Aquellos casos sin conflicto jurídico deben ser abordados por otro tipo de regulaciones.
La experiencia acumulada tras años de funcionamiento del sistema de menores revela que la pretendida "protección" se tradujo en menores estigmatizados, problemas irresueltos, familias desintegradas y futuros condicionados por una primera respuesta "tutelar". Los menores que ingresan al sistema provienen, en su mayoría, de sectores vulnerables, siendo victimizados por el propio sistema. Esta realidad es reconocida por la normativa internacional, que advierte sobre el efecto estigmatizante de la comparecencia ante la justicia juvenil. Se reprocha a estos niños y adolescentes, precisamente, las carencias básicas (salud, educación, vivienda) de las cuales no son responsables. Las estadísticas evidencian que la mayor cantidad de causas en el régimen de menores son de contenido asistencial, con un porcentaje menor de causas penales y aún menor de causas civiles, lo que agrava la posibilidad de privación de libertad ante situaciones de origen social.
La reforma del régimen penal juvenil debe basarse en principios fundamentales del Derecho Penal, como el principio de legalidad y la proscripción de penas indeterminadas. Por ello resulta fundamental erradicar definitivamente el concepto de "medidas tutelares", que históricamente ha servido para justificar intervenciones judiciales discrecionales y privaciones de libertad sin las debidas garantías.
En este sentido, resulta imperativo escindir claramente las medidas aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal en tres categorías diferenciadas:
• Medidas Proteccionales: Destinadas a garantizar los derechos fundamentales del adolescente (salud, educación, integridad), deben ser competencia exclusiva de los organismos de protección integral, tal como lo establece la Ley 26.061. Confundir estas medidas con el ámbito penal y atribuir su aplicación al juez penal juvenil representa una injerencia indebida y una regresión al modelo tutelar.
• Medidas Coercitivas: Restricciones temporales de derechos en el marco del proceso penal, basadas en riesgos procesales específicos (fuga, entorpecimiento). Deben estar debidamente fundamentadas, ser excepcionales y de duración limitada.
• Medidas Socio-Educativas: Orientadas a la responsabilización e integración social del adolescente. Si bien tienen una finalidad resocializadora, no debe negarse su naturaleza sancionatoria, por lo que su aplicación debe estar precedida por la declaración de responsabilidad penal, respetando el principio de inocencia. Confundir estas medidas con acciones meramente proteccionales diluye su carácter sancionatorio y su vinculación con la comisión de un delito.
La respuesta tradicional del régimen de menores ha sido la privación o restricción de la libertad, a menudo bajo eufemismos. La Regla 11.b de Riad establece claramente que cualquier medida que impida al niño entrar y salir libremente de una institución constituye privación de libertad y, por lo tanto, debe ser una pena expresamente prevista, proporcionada a la conducta y de duración determinada. La normativa internacional limita la privación de libertad a casos de delitos graves con violencia contra personas o reincidencia en este tipo de delitos, incluso tras una declaración de culpabilidad, considerándola la ultima ratio.
La privación de libertad debe complementarse con una variedad de medidas alternativas, taxativamente enumeradas en la futura legislación para evitar la discrecionalidad judicial. Las Reglas de Beijing y la Convención mencionan órdenes de tratamiento, educación, libertad vigilada, trabajos comunitarios, entre otras, adaptables a cada contexto.
Se recomienda también la adopción de la remisión o diversificación, permitiendo la suspensión de la intervención judicial en favor de respuestas comunitarias más adaptadas y efectivas para la resolución del conflicto, evitando el efecto estigmatizante del sistema de justicia juvenil, especialmente en delitos menores.
Un aspecto central es la restitución a niños y jóvenes de todas las garantías del Derecho Penal, equiparándolos a cualquier ciudadano ante el sistema de justicia. La Constitución Nacional debe amparar a los menores de 18 años sin excepciones. La presunción de inocencia, principio constitucional y reconocido en la normativa internacional, debe ser plenamente vigente en el derecho de menores, impidiendo la aplicación de medidas restrictivas de libertad basadas en situaciones de "abandono" o "peligro material o moral".
Es fundamental garantizar el derecho a la asistencia jurídica, que va más allá de la defensa oficial, proveyendo organismos que orienten jurídicamente a niños y jóvenes. Se plantea la necesidad de un "ombudsman" o defensor de los derechos del niño y del adolescente, independiente del defensor oficial, para recibir reclamos por violación de derechos y actuar como garante del cumplimiento de la CDN.
El derecho a ser oído, consagrado en la CDN y las Directrices de Riad, exige garantizar la libre expresión de opiniones del niño en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones según su edad y madurez, y brindándole la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo. Las Directrices de Riad enfatizan el rol activo y asociativo de los jóvenes en la sociedad, rechazando su consideración como meros objetos de socialización controlada.
Se deben implementar políticas progresistas de prevención de la delincuencia, evitando la criminalización y penalización de conductas que no causen graves perjuicios al desarrollo del niño ni a terceros. Es crucial brindar oportunidades educativas y reconocer que ciertas conductas juveniles son parte del proceso de maduración, priorizando servicios y programas comunitarios y recurriendo a organismos formales de control social solo como último recurso. La prevención debe involucrar la participación comunitaria, la cooperación interdisciplinaria entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado, y la participación activa de los jóvenes en las políticas y procesos de prevención.
Se debe prestar especial atención a políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración de todos los niños y jóvenes, a través de la familia, la comunidad, grupos juveniles y organizaciones voluntarias. La sociedad tiene la obligación de apoyar a la familia en el cuidado y protección del niño, facilitando servicios adecuados como guarderías diurnas y asistencia a familias en situaciones de inestabilidad o conflicto. La separación familiar solo debe ocurrir como última opción, priorizando la colocación familiar.
La educación debe promover la participación activa y eficaz de los jóvenes, dejando atrás el rol de meros objetos pasivos. Se deben fortalecer los servicios y programas comunitarios y las organizaciones juveniles, fomentando la participación de padres y jóvenes en actividades familiares y comunitarias. Los jóvenes deben intervenir en la formulación, desarrollo y ejecución de planes y programas.
Estas ideas constituyen la base de una nueva legislación de menores, donde el principio rector es que el niño es sujeto de derechos y no objeto de control. La problemática juvenil debe abordarse de manera integral, priorizando el bienestar, el desarrollo y los intereses de todos los niños y adolescentes, y enfocándose en la prevención a través de programas y políticas participativas.
Las políticas y programas deben basarse en estudios previos y evaluaciones rigurosas de resultados. El Estado tiene la responsabilidad de coordinar y planificar los recursos humanos y materiales a nivel gubernamental y articularlos con recursos no gubernamentales.
En este nuevo paradigma, cada niño es sujeto de derecho, terminando con las etiquetas estigmatizantes. El juez no es un "padre", sino un garante de los derechos fundamentales del niño. La "medida tutelar" con contenido penoso, como la internación o cualquier restricción de derechos, debe ser proporcional a la conducta y de duración determinada. El niño no es "menor", sino niño, joven o adolescente, con necesidades, derechos y un rol protagónico.
La efectivización de este paradigma iushumanista en una nueva ley del niño y del adolescente es una obligación impostergable, dada la subsistencia de normas contrapuestas a la CDN. La mejor defensa de los derechos del niño radica en discutir sus contenidos y hacerlos efectivos en una legislación renovada.
Conclusión:
Este análisis revela cómo el proyecto de Régimen Penal Juvenil que pretende debatirse incurre en una peligrosa confusión al superponer lógicas proteccionales, coercitivas y socioeducativas dentro del ámbito penal, perpetuando un modelo tutelar superado por la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061.
La persistencia de conceptos ambiguos y la latente intención de reinstaurar la figura del ya superado “juez de menores” con facultades discrecionales evocan un paradigma paternalista incompatible con el reconocimiento del niño como sujeto pleno de derechos. La incorporación de la Convención a la Constitución Nacional exige una reforma legislativa profunda que erradique la noción tutelar, delimite con claridad la naturaleza y competencia de cada tipo de medida – proteccionales para los organismos de protección, coercitivas con garantías procesales y socioeducativas con finalidad resocializadora pero con carácter sancionatorio reconocido –, garantice la excepcionalidad de la privación de libertad y, fundamentalmente, asegure a niños y adolescentes todas las garantías del debido proceso penal. Urge, entonces, una reformulación integral que armonice la legislación con los estándares internacionales y la Constitución, priorizando políticas sociales inclusivas y la participación activa de la comunidad y de los propios jóvenes en la construcción de un sistema de justicia juvenil verdaderamente respetuoso de sus derechos.
Por Federico R. Moeykens*
*Abogado (UNT). Magíster en Derecho (U. AUSTRAL). Doctorando en Derecho (UNIZAR). Diplomado en Gestión de Procesos Penales Juveniles (U. SAN ISIDRO). Es Juez Penal de NNA del Colegio de Jueces - Fuero Penal del Centro Judicial Capital del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán. Docente de la Cátedra de Ejecución de Sentencias y Régimen Penal Juvenil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNT. También es docente de postgrados sobre derechos del niño, justicia juvenil, justicia restaurativa y otras áreas de su especialidad.
Se desempeña como coordinador la Comisión de Justicia Restaurativa de la Asociación de Magistrados de Tucumán y es miembro fundador del Espacio Iberoamericano de Prácticas Restaurativas de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). Co-redactor de la ley N° 7.349 de la Provincia de Santiago del Estero (Procedimiento Penal aplicable a las personas menores de 18 años de edad). Autor de libros y otras publicaciones vinculadas a cuestiones infanto-juveniles, Justicia Juvenil y Justicia Restaurativa.
Las opiniones expresadas son exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan la opinión de la Asociación Pensamiento Penal.
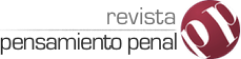
Comentar