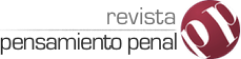Sumario:
Capítulo 1: Víctimas por la Paz, por Mario Juliano, Diana Márquez y Andrés Castagno
Capítulo 2: La Facilitación Restaurativa ante el Conflicto Juvenil, por Silvana Sandra Paz y Silvina Marcela Paz
Capítulo 3: La Justicia Restaurativa, por Silvia Irigaray y Andrés López
Capítulo 4: Infancia y Adolescencia: conflictos con la ley penal bonaerense, por Natacha Tellone y Gabriel M A Vitale
Capítulo 5: ¿Cómo se hace un/a adultx? Posición adulta y sistemas Adultocéntricos, por Martina Iribarne
Capítulo 6: El interés superior del niño en los instrumentos internacionales, por María Jimena Rodríguez
Capítulo 7: El transcurso del tiempo, la impunidad y el abuso sexual infantil, por María Beatriz Müller, Pablo Daniel López y Gabriel M. A. Vitale
Capítulo 8: El trabajo conjunto entre la justicia de Familia y la Justicia Penal, por Gabriel M. A. Vitale
Capítulo 9: Privación de la libertad como política en la infancia y adolescencia, por Lic. Natalia Bourdet y Prof. Gabriel M A Vitale
Capítulo 10: Informes de infancia y adolescencia en la CIDH, por Gabriel M. A. Vitale y Juan Introzzi
Capítulo 11: En busca de un Estado eficaz en la lucha contra la violencia de género, por Gabriela Wolf y Gabriel M. A. Vitale
Capítulo 12: Mujeres víctimas de violencia: un abordaje territorial, por Claudia Inés Carpintero y María Paz Bertero
Capítulo 13: Patria Potestad y responsabilidad parental. Noción de Matria Marental, por Rocío C. Bernal y Gabriel M. A. Vitale
Capítulo 14: Violencias, Instituciones y Periodismo: nuevos imaginarios; por Alejandro Córdoba
Capítulo 15: Derechos Políticos y sufragio: Fundamentos del control social, por Gabriel M. A. Vitale
Capítulo 16: Seguridad y Derecho a la sindicalización, por Gabriel M. A. Vitale
CITA SUGERIDA:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/124277
https://doi.org/10.35537/10915/124277