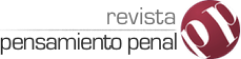¿Qué es lo que Louk proclamaba y difundía a los cuatro vientos, lo cual le había colocado en una condición de rara avis, visto así por una comunidad internacional crecida y formada bajo el paraguas del castigo penal? Pues nada menos que la abolición de esta forma social y jurídica de reaccionar frente a comportamientos humanos definidos como delictivos por el modelo socio-económico y político que se asentara en Occidente, desde el comienzo de la Modernidad. Si bien Louk rechazaba la naturaleza intrínsecamente maligna que la historia moderna le atribuyó al delito, no rehuía la consideración del mismo como un comportamiento humano que ponía a su ejecutor en confrontación con quien padecía el resultado negativo de semejante conducta; tampoco reconocía legitimidad al enfrentamiento que ese acto colocaba a su autor como en hostilidad con la sociedad.
Más bien, Hulsman hablaba de una situación problemática y, con ella o desde ella, orientaba su cuestionamiento al concepto ontológico del delito, en lo cual difería con algunos de los autores críticos. En primer lugar reprochó a D.F. Greenberg (1981, ed., Crime and Capitalism, Palo Alto: Mayfield) haber dedicado en su muy interesante libro sólo una página al asunto de saber «qué es el delito», como tal, y, junto a otros criminólogos llamados críticos, no haber objetado las ideas de que 1) existe una escala uniforme del grado de daño; 2) el daño debe ser atribuido, en el contexto de un sistema de justicia criminal, a individuos determinados; 3) la malicia es un elemento del delito; 4) la malicia se puede determinar en un procedimiento de justicia criminal; 5) el delito es (o debería ser) el máximo del daño maligno que se atribuye a individuos (v. «La criminología crítica y el concepto del delito», en Poder y Control - Revista Hispano-Latinoamericana de Disciplinas sobre el Control Social, n.o 0, 1986, Barcelona: PPU: 119-135, esp. 123).
Esa disconformidad fue esencialmente cuestionadora cuando ostensiblemente reprochó a John Lea y Jock Young, en su obra de 1984 (What is to be done about Law and Order, Hardmondsworth; Middlesex: Penguin Books, 1.a ed.; Lon- dres: Pluto Press, 1993) (hay versión en castellano —trad. Martha B. Gil y Mariano A. Ciafardini, 2001, ¿Qué hacer con la ley y el orden?, Buenos Aires: Editores del Puerto—) que no únicamente esos autores no han cuestionado los cinco puntos citados más arriba, por el contrario, ellos subscribieron absolutamente la mayoría de tales criterios convencionales sobre el delito, haciendo Louk referencia a un número muy detallado de citas y referencias de la obra de los dos autores citados, para resaltar sus adhesiones a dicho concepto ontológico del delito. De esta manera, Hulsman reorientaba buena parte de sus críticas al sistema de control del delito, colocándose así al lado de otros críticos como Alessandro Baratta, Pierre Landreville, A. Normandeau y él mismo con Jacqueline Bernat de Celis, pues son quienes, implícita y explícitamente, sí subscribieron tales críticas sobre la base de que «el delito como realidad ontológica» es la piedra angular de ese tipo de justicia criminal (Hulsman, op. et loc. cit. supra: 124).
Mas parece interesante profundizar en saber qué significaba para Louk Hulsman el no cuestionamiento y, por tanto, el rechazo del concepto de delito empleado por algunos de sus colegas por él criticados. Pues bien, no cuestionar (y rechazar) el concepto de delito, significaba (según Hulsman) enfrascarse en una visión «desde lo alto» de la sociedad cuya fuente informativa (tanto los «hechos» como su «maldad» y tanto «los hechos» como su «marco interpretativo») depende principal- mente del sistema institucional de la justicia criminal. Quería decir que, por tanto, no tomaba efectivamente en cuenta los análisis críticos hechos por la «criminología crítica» a ese sistema institucional. Ni tampoco daba una lista minuciosa de todos los hallazgos realizados hasta entonces por esa criminología crítica, los que él dejaba fuera de consideración. Sólo le bastaba dar algunos ejemplos significativos. Y, de tal manera, le era suficiente dar algunos de tales ejemplos significativos que aludían a los siguientes asuntos de los cuales se hará aquí una breve síntesis.