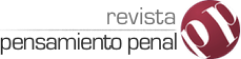Córdoba: Fallo sobre determinación de los elementos subjetivos de la tentativa en el delito de homicidio
El tipo subjetivo de la tentativa exige, según nuestra fórmula legislativa (art. 42 CP), “el fin de cometer un delito determinado”. En tal sentido, la expresión “fin” que se utiliza en la mencionada norma “es regularmente interpretada como un componente de tipo intencional que especializa al dolo, resultando incompatible con modalidades eventuales. En otros términos, el hecho de que el legislador estructure la tentativa como acción final, no significa admitir que todo tipo de dolo esté incluido, sino, justamente, la forma de dolo integrada con una finalidad específica. La razón apunta a una estructuración restrictiva de la tentativa, desde el punto de vista de la política criminal” (cfr. Jorge de la Rúa, Código penal argentino. Parte general, 2ª edición, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, pp. 745/746).
En este caso, tratándose del delito de homicidio (art. 79 CP), el conato de dicha figura, desde el punto de vista del contenido del elemento intencional de la tentativa, requiere que el agente haya comenzado su ejecución (tipo objetivo), con el conocimiento y la voluntad de aquella realización; esto es: debe saber que está realizando actos idóneos para producir el resultado al que alude la norma (muerte de una persona) y con voluntad de realizarlo directamente (dolo directo de primer grado) o, al menos en forma indirecta, porque aquel resultado era la consecuencia necesaria (y por tanto querida) de la conducta desplegada y conocida (dolo directo de segundo grado).
Como se deducirá de lo que se trata aquí es de probar aspectos del hecho de contenido subjetivo. Esto, indudablemente, exige cierta cautela al momento de su comprobación. En tal sentido, considero que la acreditación de estos aspectos, en una abrumadora cantidad de casos, no podrá hacerse a partir de prueba directa; lo que, por supuesto, no significa que no pueda acreditarse con otros elementos. En efecto la prueba sobre hechos internos recae sobre un objeto que se esconde detrás de un muro, detrás de la frente de una persona. Luego, para su averiguación, “es necesaria una inferencia a partir de circunstancias externas, como en la prueba indiciaria” (Cfme. Jaén Vallejo, Manuel, La prueba en el proceso penal, Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2000, pp. 108/109). Por ello, entiendo, que este extremo fáctico es necesario inferirlo a través de indicios vinculados con la conducta desenvuelta por el agente que forma parte de la imputación (Cfr. T. S.J. de Córdoba, Sala Penal, Sentencia N° 1, 12/2/2010, “Barrera”); indicios que – aclaro – deben ser unívocos y concordantes y no dejar margen al in dubio pro reo. En el sub lite, el Sr. Fiscal de Cámara dedujo la intención homicida que sostuvo sobre la base de los siguientes elementos: la violencia del golpe, la aptitud para matar del elemento empleado y los propios dichos de algún testigo cuando refirió que Soria, acompañó su acción, con la expresión – dirigida a la víctima - “te voy a matar”.
A mi ver estos indicios – que en otras oportunidades válidamente podrían haber sido razonables para fundar dicho aspecto –, en el caso y por su correlación con otra prueba, resultan insuficientes para este cometido. En efecto, dije que los indicios para que tengan una entidad probatoria es necesario que sean unívocos y concordantes; especificando la doctrina que cuando el indicio es anfibológico no puede generar certeza (cfr. José I. Cafferata Nores – Maximiliano Hairabedián, La prueba en el proceso penal, 6ª edición, Ed. LexisNexis, Bs. As., 2008, p. 220). La casación local lo ha dicho con gran claridad desde antiguo: “(…) para que la prueba indiciaria críticamente examinada conduzca a una conclusión cierta (…), debe permitir al juzgador, partiendo de la suma de indicios introducidos al debate, superar las meras presunciones que en ellos puedan fundarse y arribar a un juicio de certeza legitimado por el método de examen crítico seguido” (cfr. T.S.J. de Córdoba, Sala penal, 21/6/1976, “Manavella”, J.A., 1976 – III – 550). Por eso, esta prueba debe valorarse en forma general, y no aisladamente, “pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta. Pero esto sólo ocurrirá cuando la influencia de unos indicios sobre otros elimine, por la convergencia que produce, toda posibilidad de duda, conclusión que deberá motivarse según las reglas de la sana crítica racional (lo que no parece sencillo, por cierto)” (Cafferta Nores – Hairabedián, op. cit., p. 221).
Quiero señalar esto porque si la finalidad del accionar del imputado hubiese sido acabar con la vida del damnificado, la lógica, la psicología y la experiencia – es decir: la sana crítica racional – nos dicen que otro hubiese sido la zona corporal a donde el acusado direccionase su obrar. Lo dicho hasta aquí tiene un propósito concreto: no decimos que Soria no tuvo aquel propósito (dolo homicida). Lo que sostengo es una cosa distinta: que la prueba producida no permite construir la certeza respecto de este aspecto de la imputación; razón por la cual, en función del principio favor rei (arts. 41, Constitución Provincial y 406, CPP.), la duda beneficia al acusado y debemos concluir que obró con dolo de lesionar.