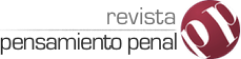APP: Apuntes para la regulación local del cannabis medicinal en Argentina
Este artículo de la Asociación Pensamiento Penal, elaborado por Andrés Bacigalupo y Martín Miguel García Ongaro, comienza su análisis con la sanción de la Ley 27.350 (2017), de investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados, que implicó una modificación del status jurídico de la marihuana en Argentina, frente al fenómeno normativo de la prohibición de sustancias, con estricta vinculación a las actividades de uso e investigación científica con destino medicinal.
Frente a esta modificación, con posterioridad al año 2017, fueron numerosas las normas locales (de orden provincial y municipal), y administrativas (Universidades, organismos habilitados por ley, etc) dictadas en consonancia con los propósitos de la nueva ley, con anclaje en los dispositivos del art. 12 de la mencionada ley, que convocaba a las Provincias a formular adhesión a la misma, con alcances normativos -por cierto- imprecisos, dado que no quedó explicitado qué mecanismo de adhesión normativa estaba implicada en esa convocatoria.
A ello debe agregarse que ese proceso de invitación legislativa de la ley, careció de un instrumento conminatorio para las provincias, y precisamente por ello la adhesión tampoco fue unánime, y de allí es que aún existen Provincias sin el dictado de una ley adhesiva en ese sentido.
En consecuencia urge preguntarnos ¿Cuál es el fundamento normativo constitucional que le da vida y legitimidad a todas estas normas (nacionales, provinciales, municipales, administrativas, etc) que conviven dentro del mismo ordenamiento jurídico en materia de regulación del cannabis con fines medicinales?
Este trabajo se propone formular un análisis de tipo ordenatorio, que permita zanjar cuestiones vinculadas al problema de la regulación de los distintos usos del cannabis y la vigencia superpuesta de un complejo legal de normas de distinto orden, que auspiciamos tenga utilidad para una evaluación de criterios de supremacía normativa, que asigne criterios de coherencia y armonía legal que a la vez brinden la tan deseada seguridad jurídica.
Para ello resulta necesario integrar un análisis que pueda completar una evaluación puramente normativa, y al mismo tiempo que consiga funcionar simbólicamente con una dimensión política e institucional.
El VICA, El BANI, su implicancia en las personas y en la organización
La pandemia mundial nos situó en un escenario muy distinto a aquel que creíamos controlado, donde la transición del modelo tradicional de gestión judicial hacia lo nuevo sería paulatino. Si bien la transformación del sistema piramidal hacia un modelo horizontal comenzó en el siglo pasado, nuestro país en general y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en particular, siguen aferrados a las costumbres y a lo conocido, por más que está demostrado que ya es un modelo obsoleto. En esta oportunidad, el artículo hace foco en los entornos y modelos sociales VICA, VICAH, TUNA y BANI y su implicancia en las personas y en las organizaciones judiciales. Transformándonos para continuar por un camino de mejora continua.
Recensión a la obra: La sentencia del procés: una aproximación académica. AA.VV. Joan J. Queralt (Dir.). Atelier. Barcelona. 2020
Esta obra colectiva se inscribe en la tradición literaria de comentarios jurídicos a un fenómeno social, político o cultural concreto. En este caso, desde la mirada de varios juristas de primer nivel, de la Universitat de Barcelona. Se trata del fenómeno independentista catalán que dio lugar a la sentencia 459/2019 del Tribunal Supremo Español del 14 de octubre del 2019 que condenó a los líderes independentistas catalanes a penas de prisión de entre nueve y trece años.
¿Qué pasa con las cárceles alrededor del mundo? Informes, crónicas y notas relevadas por Adolfo Christen (informe 67)
Adolfo Fito Christen nos releva noticias del mundo sobre la realidad penitenciaria y nos muestra cuáles son las diferentes medidas que los Estados adoptan frente al virus Covid 19 en contextos de encierro. Una información de vital importancia a la hora de estudiar la situación carcelaria y diseñar políticas públicas.
Córdoba: Validez de la actuación independiente de la querella. Incumplimiento de deberes de cuidado en trabajos colectivos.
Antes de comenzar este análisis, debo recordar que el Sr. Fiscal de Cámara también requirió, al emitir sus conclusiones, la absolución del acusado. En este caso, y más allá de que estimo perfectamente fundadas sus conclusiones, lo cierto es que, me encuentro habilitado para ingresar al examen de esta cuestión ya que el querellante sostuvo la acusación. En tal sentido, nuestro cimero Tribunal provincial, siguiendo en esto las directrices de la Corte federal, ha expresado que: “este Tribunal expresamente receptó la doctrina sentada por el máximo Tribunal de la Nación in re ‘Santillán’ (…), con relación a la validez del pedido de condena formulado por el Querellante Particular en los casos en que media un pedido de absolución del Fiscal de Cámara (…). Ello, en base a que el art. 18, CN, no hace distingo alguno entre el órgano público o el órgano privado que formule la acusación, por lo que la misma puede ser hecha por todo aquel al que la ley reconoce personería jurídica para actuar en juicio en defensa de sus derechos” (cfr. T.S.J. de Córdoba, Sala Penal, 14/6/2007, Sentencia N° 118, “Rodríguez”).
El núcleo del tipo de injusto del delito culposo consiste en la divergencia entre la acción realmente realizada y la que debería haber sido realizada en virtud del deber de cuidado que era necesario observar. Por eso resulta tan importante la determinación del contenido de aquella infracción a ese deber. Procesalmente, para afirmar la violación a aquel deber es exigible que se demuestre en qué consistió su concreto contenido; requiriéndose, en caso de una intervención plural de profesionales, la descripción del rol que le cupo a cada cual. Ahora bien, este contenido debe estar descrito en la acusación (originaria o ampliada, en la oportunidad procesal correspondiente), porque es de ella de la que debe defenderse el imputado durante el juicio.
Es indudable que, en casos como el que aquí me ocupa, existen problemas particulares de imputación en la hipótesis de trabajo en equipo. Una de las cuestiones centrales, que resulta consustancial al trabajo en equipo, consiste en determinar las normas de cuidado que le corresponde observar, conforme a las funciones que cumple, a cada integrante del grupo, para, de ese modo, poder constatar, por un lado, si fueron infringidas o no por el sujeto, y en caso afirmativo, si el resultado lesivo puede imputarse a ese comportamiento descuidado. En el sub - lite, en lo que concierne a la relación entre cirujano y anestesista, la doctrina parte de considerar que existe una división horizontal de trabajo. La división horizontal es aquella que se caracteriza porque no existe una relación jerárquica de subordinación entre los diferentes miembros del equipo. Y en lo que concierne específicamente a los actos de anestesia, Silva Sánchez ha expresado que: “se realizan hoy por médicos especialistas (los anestesistas) que colaboran en la actividad médico - quirúrgica en un plano de igualdad con el cirujano, participando en la toma de decisiones más importantes desde su competencia específica. Las expresiones que ponen de relieve los términos actuales de la relación entre anestesista y médico - cirujano son las de trabajo en equipo con ‘división de tarea horizontal’, ‘responsabilidad autónoma’ y ‘confianza’. Ello significa, en primer lugar, que el anestesista es autónomo en el cumplimiento de las obligaciones que le competen antes, durante y después de la operación quirúrgica, mientras que el cirujano es competente para la decisión sobre el sí, el cómo y el cuándo de la operación. Sus competencias no sólo no se interfieren, sino que quedan articuladas por la vigencia del aludido principio de confianza. Según éste, cada especialista puede contar en principio con la colaboración correcta del colega de la otra especialidad” (cfr. Jesús - María, Silva Sánchez, “Aspectos de la responsabilidad penal por imprudencia de médico anestesista. La perspectiva del Tribunal Supremo”, en DS [Derecho y Salud], Vol. 2, Enero-Diciembre 1994, Publicación oficial de la Asociación Juristas de la Salud, Valencia, pp. 41/42).
Y de hecho, las diferencias entre las funciones del anestesista y el cirujano han sido enfatizadas en la literatura jurídica por Hernández Gil, quien con cita del Tribunal Supremo español ha dicho: la cirugía es la “rama de la medicina que se propone curar enfermedades mediante operaciones manuales o con instrumentos y que implica una actuación en órganos y tejidos. Por su parte, la anestesiología y reanimación se caracterizan por emplear y aplicar métodos y técnicas necesarios para hacer al paciente insensible al dolor y para protegerlo frente a la agresión psíquica o somática, así como para mantener sus funciones vitales durante y después de las intervenciones quirúrgicas; así como reanimar a cualquier tipo de pacientes a los que sus funciones vitales se vean gravemente desequilibradas, iniciando y manteniendo la terapia intensiva hasta que se considere superado dicho estado crítico” (cfr. Ángel Hernández Gil, Responsabilidad por malpraxis médica: análisis del problema a través del análisis de encuestas a Colegios Oficiales de Médicos y Abogados, Universidad de Córdoba, Servicio de Publicaciones, 2005, p. 212). Si se está de acuerdo con estos argumentos, es indudable que, si la anestesista (Dra. Mónica G. Salvatierra, que intervino en la cirugía) consideró estabilizada a la paciente con la transfusión intra-operatoria y nada advirtió al Dr. Toconás sobre eventuales complicaciones, mal puede pretenderse que éste pudiera prever la existencia de una hemorragia abdominal en curso; máxime si partimos de la aludida responsabilidad autónoma de aquél (la anestesista) y la plena vigencia del principio de confianza.
CNCCyC: Reparación del daño en la suspensión del juicio a prueba. La probation no es la instancia para reclamos netamente patrimoniales.
CNCCyC: Interpretación de la reparación del daño en la suspensión del juicio a prueba. La probatio no es la instancia para discutir cuestiones netamente patrimoniales.
Lo que el legislador está reclamando es que el imputado, a través de una oferta de reparación del hipotético daño causado –reparación que, por lo demás, no necesariamente tiene que ser de carácter económico muestre a través de esta oferta una “voluntad superadora del conflicto” y, precisamente, esta circunstancia es la que el Juez debe analizar a la hora de decidir si la oferta de reparación cumple con la exigencia del tercer párrafo del artículo 76 bis del Código de fondo
En el caso, respecto de la oferta de reparación conviene relevar que los hechos objeto del proceso tuvieron lugar entre fines del año 2017 y principios del año 2018, imputándosele al señor Bautista la retención indebida de ciertos elementos que ya han sido devueltos o secuestrados, razón por la cual no permanecen estando en su poder. Asimismo, cabe destacar que el imputado triplicó en una segunda oportunidad el ofrecimiento de reparación inicial y que, si bien se advierte una disparidad entre éste y el perjuicio que la parte querellante entiende corresponde en el caso, el conflicto de fondo que subyace es de corte netamente patrimonial, siendo que la suspensión del juicio a prueba no es la instancia pertinente para discutirlo, máxime cuando esa parte mantiene la vigencia plena de la acción civil correspondiente para continuar con ese reclamo.
De esta manera, se advierte una errónea interpretación del a quo acerca de qué es lo que la norma ha establecido y, por lo tanto, con base en una ajustada interpretación de lo que la ley determina, entienden que la oferta de reparación ofrecida por el imputado aparece como razonable en los términos que acaban de expresar, razón por la cual corresponde en el caso casar la resolución recurrida y conceder la suspensión del juicio a prueba solicitada.
Queja sobre la queja y aclaratoria sobre la aclaratoria en el Nuevo Código Procesal Penal de Tucumán
A partir de cuatro casos recientes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el autor busca analizar ciertas cuestiones prácticas sobre dos recursos previstos en el Nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (NCPPT): la queja y la aclaratoria.
Para ello, busca evidenciar ciertas prácticas que entendía perimidas con el nuevo sistema y reflexionar sobre ellas. En segundo lugar, procura difundir posturas jurisprudenciales criticables que deben tenerse en cuenta para no caer presos de ellas.
Finalmente, en tercer lugar, su idea es convencer que esas prácticas y posturas deben tender a ser erradicadas del sistema.
En el trabajo se advierte una mirada relacionada con el de defensor oficial que el autor del trabajo ocupa, de cuya profesión y práctica profesional extrae mucho de los argumentos que aquí se utilizan.
La tortura. Declaraciones judiciales de las víctimas. La experiencia en la etapa de instrucción
La autora comienza su tesis explicando que hace años que me desvela una inquietud ¿cómo hablar de la tortura? La preguntaformulada busca reflexionar en torno a dos cuestiones: una de fondo que involucra las consecuencias e implicancias que tiene hablar, recordar, poner en palabras terribles hechos padecidos; y una cuestión de forma, relacionada con el contexto en que se realizan las declaraciones judiciales de hechos de tortura.
Las víctimas del Terrorismo de Estado en Argentina, recorriendo fiscalías, juzgados y tribunales orales. Recordando, hablando, relatando. Memorias de la desaparición ajena, un poco de la propia, del dolor. Narrando lo inenarrable. Víctimas de la tortura de hoy, víctimas de violencia institucional, de las prisiones y de las policías y fuerzas de seguridad. Narrando pequeños acontecimientos que han llegado a ser judicializados de lo que es su tortuosa estadía en las cárceles argentinas o de lo que fueron sus detenciones. Narrando lo inenarrable.
Hablar de la tortura, narrar el desgarro físico y psíquico, interior y exterior, profundo y superficial. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? Debe reconocerse la tortura como hecho traumático. El relato de la tortura es siempre actual. Al respecto se explicó: “En cada sujeto, el relato y las marcas de lo traumático serán únicos, pero siempre incluirán alguna dimensión de actualidad y de padecimiento en la evocación. Aquello que no pudo ser elaborado, aquel resto del horror que quedó fuera de las palabras reaparece, se muestra y es transmitido”. Comprenderlo explica también las ausencias a las declaraciones, la dificultad del relato, los olvidos, las interrupciones, las negativas.
CSJN: Revoca falta de mérito en causa Blaquier, Carlos Pedro Tadeo y otro s/ inf. art. 144 bis. Intervención de la CSJN en sentencias no definitivas
Que si bien la sentencia apelada no es definitiva, puesto que no impide la prosecución del proceso ni se pronuncia de modo final sobre el fondo del asunto, resulta equiparable a tal pues de los antecedentes de la causa, y por las razones que seguidamente se explicarán, surge que las garantías de la defensa en juicio y del debido proceso, que también amparan al Ministerio Público Fiscal (Fallos: 329:5323 y sus citas), se encuentran tan severamente cuestionadas que el problema exige una consideración inmediata para su adecuada tutela (confr. Fallos: 316:826; 319:2720; 328:1491; 330:2361; 335:1305, entre otros).
Que como puede verse de la transcripción efectuada en el considerando anterior, el a quo ha prescindido de la norma aplicable al caso, incurriendo así en un apartamiento inequívoco de la solución prevista para la cuestión que debía abordar que, por ello, conduce a su descalificación como acto judicial válido.
En efecto, habilitó su competencia por medio de un argumento que nada tiene que ver con lo dispuesto en el código adjetivo, y colocó su intervención dentro de un formato de procedimiento de consulta y control, que le es ajeno.
Pero, además, tanto la relevancia como la consistencia del fundamento antes referido quedan desvirtuadas con los temperamentos procesales adoptados por el tribunal casatorio. En efecto, es en función de la propia posición asumida posteriormente en el proceso que adquiere mayor endeblez el fundamento invocado para ejercer su jurisdicción respecto del recurso de las defensas y dictar un pronunciamiento –irrecurrible según su propio criterio– sin que estuviera consolidada la vigencia de la situación de gravedad institucional, vinculada al cuestionamiento de la legalidad de la designación del fiscal subrogante, cuya incidencia invocara para habilitar excepcionalmente la instancia a este respecto y que luego dejara de subsistir al quedar firme lo que resolviera al respecto.
En ese sentido, las cuestiones vinculadas con la legalidad de la designación del fiscal y la validez de las actuaciones por él cumplidas –por lo que ya había abierto su instancia– eran normativa y conceptualmente independientes de las cuestiones vinculadas al mérito del procesamiento de los encausados. Mas aún, a partir de lo resuelto por este Tribunal en Fallos: 336:1172, ―De Martino.
Que las reglas vulneradas en el caso, relacionadas con la habilitación de la competencia de la Cámara Federal de Casación Penal, no consisten en meras sugerencias del legislador, sino en mandatos expresos que no deben ser relativizados ni dejados de lado toda vez que, en definitiva, procuran asegurar principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia.
Por ello, y oída la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Agréguese la queja al principal. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado en el presente. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.